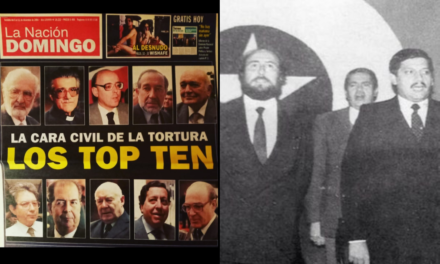Imagen: Henry Kissinger saluda calurosamente a Augusto Pinochet en 1973, poco después de que asumiera el poder en el golpe de Estado (Fuente)
En este ensayo, publicado aquí en tres partes (1. La lucha y la guerra (este artículo), 2. La oposición, y 3. El costo de la conciliación), el sociólogo Ralph Miliband nos entrega su informada y apasionada perspectiva. Escrito en Octubre de 1973, no ha perdido vigencia para estimular y provocar la reflexión. La traducción se debe al sitio Sin Permiso, aunque aquí decidimos guiarnos por la edición que hizo la revista Jacobin Latinoamérica para el caso.
Por Ralph Miliband
Lo ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973 no reveló súbitamente nada nuevo acerca de las maneras en que los poderosos y los privilegiados buscan proteger su orden social: la historia de los últimos 150 años está salpicada de tales episodios. Aun así, Chile ha obligado a mucha gente de izquierda a reflexionar y a hacerse algunas incómodas preguntas en relación con la “estrategia” más adecuada en los regímenes de tipo occidental para lo que de un modo algo vago se ha llamado “transición al socialismo”.
Por supuesto, los Hombres Sensatos de la Izquierda, y otros también, se han apresurado a proclamar que Chile no es Francia, o Italia, o Gran Bretaña. Esto es totalmente cierto. No existe un país igual a otro: las circunstancias son siempre diferentes, no solo entre un país y otro, sino entre distintos períodos dentro de un mismo país. Este sabio juicio hace posible y plausible argumentar que la experiencia de un país o un período no puede ofrecer “lecciones” concluyentes. Eso también es cierto, y como principio general se debiera desconfiar de aquellos que instantáneamente formulan “lecciones” para cada ocasión. Lo más probable es que ya las tuvieran mucho antes, y solo intentan acomodar la nueva experiencia a sus ideas previas. Así es que seamos cuidadosos con aceptar o dar “lecciones”.
En todo caso, y aun siendo cuidadosos, hay cosas que aprender de la experiencia, o desaprender, lo que viene a ser lo mismo. Se decía, con mucha razón, que solo Chile, en Latinoamérica, era una sociedad pluralista, liberal, constitucional, parlamentaria, y un país que tenía política: no exactamente como los franceses, los estadounidenses o los británicos, pero que definitivamente existía dentro de un marco “democrático”, o, como dirían los marxistas, de la “democracia burguesa”.
Siendo este el caso, y con todo lo cuidadoso que uno quiera ser, lo ocurrido en Chile plantea ciertas preguntas, requiere ciertas respuestas, y puede incluso servir de recordatorio y advertencia. Puede sugerir, por ejemplo, que los estadios que permiten otros usos además del deporte –como albergar a prisioneros políticos de izquierda– existen no solo en Santiago, sino en Roma y París, o también en Londres; o que debe haber algo errado en el hecho de que Marxism Today, la revista mensual “teórica y de discusión” del Partido Comunista británico, traiga como artículo principal de la edición de septiembre de 1973 un discurso pronunciado en julio por el secretario general del Partido Comunista chileno, Luis Corvalán (actualmente en prisión en espera de juicio y una eventual ejecución), que se titula “¡No a la guerra civil! Pero estamos preparados para aplastar la sedición”.
A la luz de lo ocurrido, esa respetable consigna luce patética e insinúa que algo anda muy mal aquí, algo que se debe evaluar para tratar de ver las cosas más claramente. Puesto que Chile era una democracia burguesa, lo que ocurrió allí tiene que ver con la democracia burguesa, y con lo que puede también ocurrir en otras democracias burguesas. Después de todo, a la mañana siguiente del golpe The Times escribía (y la gente de izquierda debería memorizar cuidadosamente estas palabras): “… hayan o no las Fuerzas Armadas hecho lo correcto al actuar del modo en que han actuado, las circunstancias eran tales que cualquier militar razonable puede de buena fe haber pensado que era su deber constitucional intervenir”.
Si un episodio similar ocurriese en Gran Bretaña, no es descabellado pensar que quienquiera que esté dentro del estadio Wembley no será el editor del Times: él estará ocupado escribiendo editoriales lamentando esto y lo otro, pero coincidiendo, aunque de mala gana, en que tomadas en cuenta todas las circunstancias, y a pesar de la naturaleza angustiosa de la elección, no había alternativa sino la de un militar razonable que de buena fe puede haber pensado que era su deber… etcétera.
Cuando Salvador Allende fue elegido Presidente de Chile en septiembre de 1970, se dijo que el régimen que se inauguraba en ese momento constituiría un experimento de transición pacífica o parlamentaria al socialismo. Tal y como resultaron los siguientes tres años, fue una afirmación exagerada. El gobierno de la UP avanzó mucho en cuanto a reformas económicas y sociales, y bajo condiciones increíblemente adversas, pero se mantuvo como un régimen deliberadamente “moderado”: de hecho, no parece exagerado decir que la causa de su destrucción, o al menos una causa importante, fue su obstinada “moderación”.
Pero no, ahora nos dicen los expertos, como el profesor Hugh Thomas, de la Escuela de Estudios Europeos Contemporáneos de la Universidad de Reading: el problema fue que Allende estaba muy influenciado por figuras como Marx o Lenin, “más que por Mill, Tawney o Aneurin Bevan, o cualquier otro socialista democrático europeo”.Siendo este el caso, continúa animadamente el profesor Thomas, “el golpe de Estado en Chile de ninguna manera puede considerarse una derrota para el socialismo democrático, sino para el socialismo marxista”.
Todo está bien, entonces, por lo menos para el socialismo democrático. Eso sí, “no hay duda de que el doctor Allende tenía el corazón bien puesto”, debemos ser justos en esto; pero “hay muchas razones para pensar que su receta era la equivocada para los males del país, y por supuesto el resultado de tratar de aplicarla puede haber conducido a un cirujano de hierro a hacerse cargo. La receta correcta, por supuesto, era el socialismo keynesiano, no marxista”. Ahí está: el problema con Allende es que no era Harold Wilson, rodeado de consejeros imbuidos del socialismo keynesiano, como el mismo profesor Thomas obviamente lo está.
No debemos quedarnos en los thomases de este mundo y sus opiniones preconcebidas acerca de las políticas de Allende. Pero, aunque la experiencia chilena puede no haber sido un test válido para la “transición pacífica al socialismo”, todavía ofrece un ejemplo muy sugerente de lo que puede ocurrir cuando un gobierno da la impresión, en una democracia burguesa, de que genuinamente intenta realizar transformaciones verdaderamente serias en el orden social, y moverse hacia el socialismo, de una manera no obstante gradual y constitucional; y cualquier cosa que pueda decirse sobre Allende y sus colaboradores, sobre sus estrategias y políticas, debe tomar en cuenta que es esto lo que pretendían hacer.
No eran, y sus enemigos lo sabían, meros políticos burgueses voceando consignas “socialistas”. No eran “socialistas keynesianos”. Eran personas serias y dedicadas, como muchos lo han demostrado muriendo por lo que creían. Es esto lo que hace que la reacción conservadora se torne un asunto de gran interés e importancia, y por eso es necesario que tratemos de decodificar el mensaje, la advertencia, las “lecciones”. Porque la experiencia puede tener significados cruciales para otras democracias burguesas; de hecho, seguramente no hay necesidad de insistir en que una parte de esta experiencia repercutirá directamente en cualquier “modelo” de cambio social radical en el marco de este sistema político.
La lucha y la guerra
Quizás el mensaje, advertencia o “lección” más relevante es también el más obvio, y en consecuencia, el más fácilmente ignorado. Tiene que ver con la noción de lucha de clases. Suponiendo que dejamos de lado la visión de que la lucha de clases es resultado de la propaganda y agitación “extremistas”, queda el hecho de que la izquierda es más afín a la perspectiva según la cual la lucha de clases es un movimiento de los trabajadores y las clases subordinadas contra las clases dominantes.
Por supuesto, eso es. Pero la idea de lucha de clases también se refiere, y a menudo se refiere en primer lugar, a la lucha que libra la clase dominante, y el Estado actuando en su representación, en contra de los trabajadores y las clases subordinadas. Por definición, la lucha no es un proceso unidireccional; pero también es conveniente enfatizar que la clase o clases dominantes la promueven activamente, y en muchas maneras mucho más efectivamente que la batalla que libran las clases subordinadas.
En segundo lugar, pero en el mismo contexto, existe una enorme diferencia –tan grande que requiere un cambio de nombre– entre la lucha de clases “común”, del tipo que se ve día a día en las sociedades capitalistas, en los niveles económico, político, ideológico, micro y macro, y que se sabe que no constituye una amenaza para el marco capitalista en el que tiene lugar, y la lucha de clases que afecta, o se piensa que puede afectar, el orden social de un modo verdaderamente esencial.
La primera forma de lucha de clases constituye la sustancia, o gran parte de la sustancia, de la política en la sociedad capitalista. No es trivial, o una mera farsa; pero tampoco fuerza excesivamente el sistema político. La segunda forma habría que describirla no simplemente como lucha de clases sino como una guerra de clases. Allí donde los poderosos y los privilegiados (y quienes tienen el máximo poder y privilegios no son necesariamente los más intransigentes) creen que enfrentan una amenaza real desde abajo, allí donde piensan que el mundo que conocen y que les gusta y que quieren preservar empieza a ser socavado y a ceder control a fuerzas malignas y subversivas, entonces una forma completamente diferente de lucha de clases entra en operación, una cuya agudeza, dimensiones y universalidad garantiza la etiqueta de “guerra de clases”.
Chile había conocido durante muchas décadas la lucha de clases dentro de un marco democrático burgués: esa era su tradición. Con la llegada al poder del Presidente Allende, progresivamente las fuerzas conservadoras transformaron la lucha de clases en una guerra de clases; y aquí también vale la pena recalcar que fueron las fuerzas conservadoras las que llevaron adelante este proceso.
Antes de detenerme en este tema, quisiera abordar un asunto que a menudo se plantea en relación con la experiencia chilena. Concretamente, la cuestión de los porcentajes electorales. Con frecuencia se ha dicho que Allende, candidato presidencial de una coalición de seis partidos, solo obtuvo el 36% de los votos en septiembre de 1970, implicando de esta manera que si hubiese obtenido, digamos, 51% de los votos, la actitud de las fuerzas conservadoras hacia él y su gobierno hubiese sido muy diferente. En un sentido puede ser cierto; pero en otro sentido me parece un peligroso disparate.
Tomando este último primero: uno de los más reconocidos expertos franceses en Latinoamérica, Marcel Niedergang, ha publicado un documento que es relevante en este tema. Se trata del testimonio de Joan Garcés, uno de los ase- sores cercanos de Allende por más de tres años, quien, bajo las órdenes directas del Presidente, escapó del Palacio de La Moneda el 11 de septiembre.
En la visión de Garcés, fue precisamente después de que la coalición de gobierno incrementase su porcentaje electoral a 44% en las elecciones legislativas de marzo de 1973 que las fuerzas conservadoras comenzaron a pensar seriamente en un golpe de Estado. “Tras las elecciones de marzo –dice Garcés–, un golpe de Estado por la vía legal ya no era viable, ya que no sería posible alcanzar la mayoría de dos tercios requerida para destituir constitucionalmente al Presidente. Entonces la derecha entendió que la vía electoral estaba agotada y que el único camino posible era el de la fuerza”.
Lo ha confirmado uno de los principales promotores del golpe, el general de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh, quien declaró al corresponsal en Chile del Corriere della Sera que “iniciamos los preparativos para el derrocamiento de Allende en marzo de 1973, inmediatamente después de las elecciones parlamentarias”.
Tal evidencia no es concluyente, pero tiene mucho sentido. Escribiendo antes de que esta información estuviese disponible, Maurice Duverger dijo que, mientras Allende era apoyado por algo más de un tercio de los chilenos al comienzo de su mandato, tenía a casi la mitad de la población de su lado al momento del golpe; y esa mitad era la más afectada por las dificultades económicas. Él escribe:
«Esta es probablemente la principal razón para el golpe militar. Mientras la derecha chilena creyó que la experiencia de la Unidad Popular acabaría por voluntad de los electores, respetó el juego democrático. Valía la pena respetar la Constitución y esperar que pasara la tormenta. Pero cuando comenzó a temer que esta no pasaría y que el juego de las instituciones liberales resultaría en la permanencia de Allende en el poder y en el desarrollo del socialismo, prefirió la violencia a la ley.»
Probablemente Duverger exagera la actitud democrática de la derecha y su respeto por la Constitución antes de las elecciones de marzo de 1973, pero su argumento principal parece muy sensato. Y lo que implica es muy importante. A saber: en lo que respecta a las fuerzas conservadoras, los porcentajes electorales, sin importar lo altos que puedan ser, no le confieren legitimidad a un gobierno que les parece inclina- do hacia políticas que ellas consideran efectiva o potencialmente desastrosas. Tampoco es esto en absoluto extraordinario: porque a ojos de la derecha quienes están en el poder son demagogos viciosos, traidores de clase, locos, gánsteres y sinvergüenzas apoyados por una chusma ignorante, todos comprometidos en contribuir a la ruina y al caos de un país hasta ahora plácido y pacífico, etcétera.
El guioon nos es familiar. Desde esa perspectiva, la idea de que los apoyos electorales tienen algún sentido es ingenua y absurda: lo que importa, para la derecha, no es el porcentaje de votos de un gobierno de izquierda, sino los objetivos por los que se mueve. Si los objetivos les parecen errados, profunda y verdaderamente errados, los porcentajes electorales les parecerán irrelevantes.
Sin embargo, existe un sentido en el que los porcentajes sí importan dentro del tipo de situación política que enfrenta la derecha en condiciones como las chilenas. Y es que mientras más altos son los porcentajes de votos obtenidos por la izquierda en cualquier elección, más probable es que las fuerzas conservadoras se sientan intimidadas, desmoralizadas, divididas e inseguras de su rumbo. Estas fuerzas no son homogéneas; y es obvio que las demostraciones electorales de apoyo popular son muy útiles para la izquierda en su confrontación con la derecha, siempre que la izquierda no las considere decisivas.
En otras palabras, los porcentajes de apoyo pueden ayudar a intimidar a la derecha, pero no a desarmarla. Es muy posible que no se hubiese atrevido a atacar cuando lo hizo si Allende hubiese obtenido porcentajes electorales aun más altos. Pero si, habiendo obtenido este apoyo, hubiese persistido en el rumbo al cual se sentía inclinado, la derecha habría atacado en cualquier oportunidad que se le presentara. El asunto era negar- les la oportunidad; o, fallando esto, asegurar que la confrontación ocurriera en los términos más favorables que fuera posible.
Continúa en la parte 2.